Todos los estudios “de audiencia”, tan en boga, lo confirman: los espacios televisivos más seguidos por los espectadores, de cualquier nivel y condición, son los de información y previsión meteorológica. Siempre ha existido ese interés aunque, claro está, en cada época a su modo. De mirar las nubes, olisquear los vientos y hasta escrutar el vuelo de las aves, hemos pasado a cambiar de un canal a otro del televisor según cuál nos merezca más confianza. De escuchar la experiencia de los mayores o el toque de las campanas rurales (“a nublado”, “a granizo”…), a oír mientras cenamos la voz de una atractiva locutora o ver los movimientos en el vacío de algún meteorólogo dicharachero y jovial. Poco nos importa en realidad que mañana llueva, nieve, relampaguee o sople un viento de los que arrancan las veletas; poco salvo que ese mañana se nos pueda torcer un plan de ocio. Saber y comentar el tiempo que hace o que hará tiene hoy poca importancia para las gentes urbanas que somos mayoría y, sin embargo, sigue siendo un socorrido tema de conversación cuando no se sabe de qué conversar; sobre esta costumbre “social” recomiendo la lectura o relectura del clásico El mono desnudo de Desmond Morris.
 Si conocer la predicción climática se ha convertido, pues, en un hábito más, qué decir de la creencia en las posibilidades de cambiar ese pronóstico a nuestro favor. La fe absolutamente ciega en la naturaleza y en las leyes que la rigen, y que en su mayoría desconocemos como ignoramos la voluntad de otros poderes preternaturales, hace que renunciemos de antemano a semejante idea aunque a veces ya nos gustaría. En este sentido y durante muchos siglos estuvo vigente la utilización de la rogativa. El DRAE la define como “oración pública hecha a Dios para conseguir el remedio de una grave necesidad”. Por Galicia, como nos cuenta Álvaro Cunqueiro en sus maravillosos cuanto hoy olvidados libros, hasta no hace mucho en las iglesias de la Costa de la Muerte y de la Mariña lucense se seguía, por rutina, claro, rezando aquella letanía ancestral: “De furore normanorum liberanos Domine” que impetraba la ayuda divina contra las incursiones viquingas. Pero el término de “rogativas”, así, en plural, estaba casi limitado a la petición de lluvia en periodos de sequía o de su cese en temporadas de agua sin descanso. Hoy las “rogativas”, salvo en su acepción jurídica bien distinta, han pasado no ya a la historia sino al arrinconado arcón del folclore. Sin embargo, algunas predicciones de la muy científica meteorología no me parece que fallen menos que las viejas procesiones.
Si conocer la predicción climática se ha convertido, pues, en un hábito más, qué decir de la creencia en las posibilidades de cambiar ese pronóstico a nuestro favor. La fe absolutamente ciega en la naturaleza y en las leyes que la rigen, y que en su mayoría desconocemos como ignoramos la voluntad de otros poderes preternaturales, hace que renunciemos de antemano a semejante idea aunque a veces ya nos gustaría. En este sentido y durante muchos siglos estuvo vigente la utilización de la rogativa. El DRAE la define como “oración pública hecha a Dios para conseguir el remedio de una grave necesidad”. Por Galicia, como nos cuenta Álvaro Cunqueiro en sus maravillosos cuanto hoy olvidados libros, hasta no hace mucho en las iglesias de la Costa de la Muerte y de la Mariña lucense se seguía, por rutina, claro, rezando aquella letanía ancestral: “De furore normanorum liberanos Domine” que impetraba la ayuda divina contra las incursiones viquingas. Pero el término de “rogativas”, así, en plural, estaba casi limitado a la petición de lluvia en periodos de sequía o de su cese en temporadas de agua sin descanso. Hoy las “rogativas”, salvo en su acepción jurídica bien distinta, han pasado no ya a la historia sino al arrinconado arcón del folclore. Sin embargo, algunas predicciones de la muy científica meteorología no me parece que fallen menos que las viejas procesiones.
José Ignacio de Arana

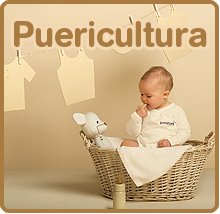




 En este Laboratorio se ha tratado en alguna ocasión de la rima como sistema de enseñanza y aprendizaje eficacísimo en las primeras etapas de la educación infantil. Pues ahora traslademos ese mismo argumento de los niños a poblaciones adultas —hoy inimaginables en nuestro ambiente social— con un similar nivel de formación. Los sin duda en su mayoría ripiosos pareados de las aleluyas, con sus no menos ingenuos dibujos ilustrativos, cumplieron una meritoria función y abrieron los ojos de la imaginación, los que más vale la pena tener abiertos, a muchos de nuestros trasabuelos.
En este Laboratorio se ha tratado en alguna ocasión de la rima como sistema de enseñanza y aprendizaje eficacísimo en las primeras etapas de la educación infantil. Pues ahora traslademos ese mismo argumento de los niños a poblaciones adultas —hoy inimaginables en nuestro ambiente social— con un similar nivel de formación. Los sin duda en su mayoría ripiosos pareados de las aleluyas, con sus no menos ingenuos dibujos ilustrativos, cumplieron una meritoria función y abrieron los ojos de la imaginación, los que más vale la pena tener abiertos, a muchos de nuestros trasabuelos.